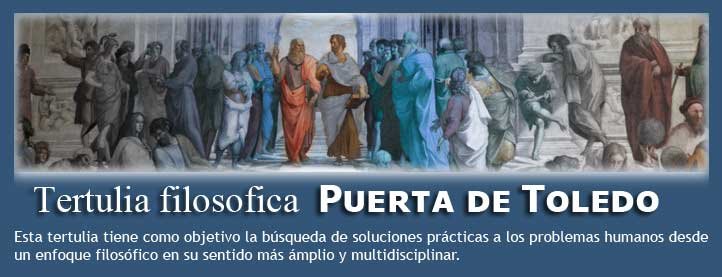Pero la consecuencia inevitable de mantener, fomentar o ensalzar este tipo de actitud contemporizadora es que se acaba por no decir nada útil y, además, se contribuye a ampliar y fomentar esa masa informe, gris y envenenada por el error que constituyen las teorías y creencias de los ciudadanos honestos de un país avanzado.
No se puede aceptar una cultura donde tiene cabida las creencias religiosas heréticas (que son errores dentro de errores), consultas habituales a los horoscopos, interés y curiosidad en conocer el signo zodiacal de las nuevas amistades, creencia en la viabilidad del motor de agua, en el poder curativo de los imanes, rayos biónicos, energía mental, pócimas crecepelo, acupuntura, homeopatía y otras innumerables zarandajas de este estilo. Y, como guinda de este insípido e indigesto pastel, la universal creencia en que las grandes verdades inamovibles y profundas que fueron formuladas en un remoto pasado por Aristóteles, Platón y algún otro exótico filosofo griego, romano o árabe no han sido, ni nunca serán, superadas puesto que representarán la cumbre inalcanzable del pensamiento humano.
Por desdicha, los ciudadanos de los países más avanzados del mundo no han mejorado significativamente en relación con sus antecesores medievales ni con sus contemporáneos menos civilizados en lo que se refiere a la capacidad de discriminación entre lo falso y lo verdadero.
Pero, tal vez el lector esté en su derecho a pensar que la incapacidad para discriminar lo cierto de lo falso no debe ser tan importante, después de todo, cuando no parece impedir el progreso continuo que impulsa a las sociedades más avanzadas.
La clave de esta aparente paradoja hay que buscarla en la providencial circunstancia de que la masa trabajadora de ciudadanos se limita a desempeñar trabajos automáticos que no requieren una comprensión general de la realidad. Funcionan como neuronas especializadas que hacen un trabajo específico, para el que no necesitan conocer lo que se está cociendo en el gran cerebro social del que forman parte.
Afortunadamente para ellos, existe una masa de neuronas especializadas en la tarea de discriminar entre la verdad y el error (los científicos) consagrados a hacer avanzar el conocimiento y a ponerlo al servicio de sus incultos conciudadanos en forma de teléfonos móviles, ordenadores, aviones, fármacos, transportes, etc.
Como recompensa a sus denodados esfuerzos por abrirse camino hacia la verdad, sus conciudadanos selváticos les acusan de contaminar el planeta, de fabricar virus letales, de negarse a aceptar el económico y ecológico motor del agua, del cambio climático y de ocultar celosamente el remedio al cáncer o al resfriado común para que los farmacéuticos vendan aspirinas en las farmacias. Y todo ello mientras utilizan diariamente todos esos productos mágicos que los científicos han ideado para ellos y que los mantienen vivos y sanos durante cuatro veces más tiempo del que les correspondería vivir por métodos naturales.
Pero, ¿qué es la ciencia? ¿cómo puede discriminar lo cierto de lo falso y por qué es tan importante hacerlo?
Usaremos una metáfora para contestar a las preguntas que hemos planteado: Consideremos un océano inmenso en cuyo fondo de lodo reposan enormes cantidades de piedras sin valor entremezcladas con un reducido grupo de piedras preciosas y gemas.
Según esta metáfora, el progreso humano se basaría en fabricar continuamente bellas y elaboradas joyas empleando para ello las gemas y las piedras preciosas.
La ciencia (entendida como el conjunto de los científicos) pronto se dio cuenta de que para progresar resultaba necesario separar las piedras sin valor de las gemas, para que todas las joyas que se fabricaran fueran perfectas y sin falla alguna. Y para hacer el proceso fácil y eficiente, crearon una laguna de aguas cristalinas, claramente separada del océano del caos, y fueron echando en ella, las piedras preciosas que conseguían encontrar y certificar que eran genuinas y auténticas gemas.
Habida cuenta del éxito obtenido, la ciencia ha ido desarrollando métodos cada vez más eficaces para drenar el océano ilimitado del caos, analizar uno a uno los objetos encontrados y, en función de ese análisis, catalogarlos como piedras sin valor o como gemas. Las gemas las ha depositado en el lago de la verdad y las ha clasificado y ordenado para que resulte fácil localizarlas y utilizarlas en la fabricación de todo tipo de joyas.
La tecnología quedaría representada en esta parábola por el orfebre que conoce su oficio, pero que necesita una materia prima de calidad que le permita fabricar todo tipo de joyas para el disfrute de los miembros de la ciudadanía silvestre. La ciudadanía silvestre se limitaría a mover la maquinaria productiva que han diseñado los científicos y tecnólogos, y recibiría a cambio las joyas fabricadas por ellos. Pero esta ciudadanía silvestre no sólo sería incapaz de fabricar joyas, sino que ni siquiera sabría distinguir con seguridad una piedra sin valor falsedad) de una autentica gema (verdad). Tal es la situación actual de las sociedades avanzadas.
El problema con el que se enfrenta la Ciencia, es que muchos de sus conciudadanos silvestres se empeñan en arrojar piedras al lago de la verdad con el argumento de que son auténticas gemas, ya sea por ignorancia o por intereses inconfesables.
El argumento favorito de los que intentan arrojar piedras al lago de la verdad es que en el océano del caos, sigue habiendo gemas que la ciencia aún no ha descubierto o aceptado como gemas, y en eso tienen razón. Pero no tienen razón cuando argumentan que ellos han conseguido, por métodos esotéricos, descubrir gemas particularmente bellas y valiosas, pero que la ciencia no las admite porque ven peligrar su estatus dominante como únicos discriminadores válidos de la verdad y el error.
Sin embargo, esta argumentación no pasa de ser un falaz y endeble intento de meter gato por liebre, y encima cobrar por la liebre. El problema viene, como siempre, de la incultura generalizada de la sociedad silvestre, que se muestra proclive a aceptar afirmaciones inconsistentes pero agradables (el cáncer se cura con una pócima, milagrosa) antes que verdades sólidas pero desagradables (el cáncer, todavía no se cura).
Tanto los científicos como los médicos, sabedores de que venden mercancía de primera calidad, no se sienten obligados a engañar a sus clientes con lisonjas ni falsas expectativas, pero los embaucadores, que sólo venden humo, invierten la mayor parte de su esfuerzo en marketing. El resultado es que el gran público asilvestrado, más sensible a la formulación atractiva del mensaje que a su rigor, prestan a veces más atención a los farsantes que a los honestos científicos que sólo pueden ofrecerles la verdad.
Y con esta introducción, estamos en condiciones de abordar el tema que nos ocupa: ¿existe la verdad fuera de la ciencia? Y para contestar a estas cuestiones, vamos a ser tajantes y nada comprensivos porque si permitimos que se desdibuje la frontera entre el caos y la verdad, estamos menospreciando el inmenso trabajo de búsqueda y clasificación realizado por la ciencia y, lo que es peor, todo el bienestar que la tecnología ha generado a partir de ese conocimiento.
La proposición que trataré de demostrar es que no existe la verdad al margen de la ciencia, que no existen verdades comprobables que no hayan sido aceptadas por la ciencia como tales y que no existe ninguna instancia humana, al margen de la ciencia, que sea capaz de generar verdades comprobables, más allá de las opiniones personales.
Veamos algunas de los ámbitos en los que supuestamente existen verdades fuera de la ciencia:
Las verdades particulares
En el ámbito de las creencias personales existen teorías, suposiciones y creencias que pueden considerarse verdades (o no) pero que por no poderse aplicar con carácter general, no interesan a la ciencia, sencillamente porque no son falsables ni poseen utilidad alguna más allá de los intereses de la persona que las posee. Por ejemplo, la teoría o creencia de que mi vecino Juan es una mala persona, envidioso e insolidario es indemostrable (tal vez otros vecinos opinen lo contrario) y además no tiene utilidad general, porque no se puede aplicar a otros casos diferentes.
Evidentemente, al margen de que este tipo de "verdades" son indemostrables (no falsables), no es razonable pretender que un científico elabore una teoría general sobre una creencia personal que se refiere a un asunto subjetivo. Así que este tipo de verdades pertenecen al ámbito de las creencias privadas y no puede salir de él. La ciencia, lo único que puede hacer, y de hecho está haciendo, es formular teorías fundamentadas sobre los comportamientos humanos solidarios, envidiosos, altruistas, etc. que permitan hacer predicciones con un grado mayor de aciertos que los que proporcionaría el sentido común. Pero la ciencia sólo se arriesgará a plantear como ciertas sus teorías sobre los sentimientos humanos, cuando pueda demostrarse que poseen un grado medible de predictibilidad y que son objetivamente detectables sus nexos causales.
La medicina
Una de las mayores prioridades de la ciencia es, sin lugar a dudas, la salud de los seres humanos. Si la ciencia trabaja con ahínco para descubrir nuevas verdades se debe, fundamentalmente, a que la verdad y el conocimiento nos ayudarán a ser más felices, a vivir más tiempo y en mejores condiciones. La medicina es, sin duda, la rama de la ciencia y la tecnología que más directamente contribuye a ese objetivo.
Por desgracia, la ciencia tiene sus límites y aunque estos se van expandiendo día a día, a un ritmo creciente, todavía existen muchos problemas a los que no ha dado una solución satisfactoria. Esta circunstancia da pábulo a muchos farsantes y embaucadores que de buena o mala fe, venden a los desahuciados pócimas y tratamientos milagrosos que prometen conseguir lo que la ciencia no ha podido.
El conjunto de estos onerosos e inútiles remedios, conocidos como "medicinas alternativas" carecen del más mínimo valor práctico para los pacientes por una sencilla y clara razón: Si alguno de los tratamientos de la medicina alternativa tuviese algún valor terapéutico medible, sería incorporado instantáneamente a la medicina oficial. Y de hecho, la ciencia médica está incorporando continuamente sustancias extraídas de animales y plantas con la única condición de que demuestren su valor terapéutico. Pero, ¿cómo puede saber la ciencia si un fármaco o tratamiento es eficaz, más allá del efecto placebo que lo enmascara?
La ciencia ha encontrado un método objetivo e infalible llamado "doble ciego" para evaluar el poder curativo de cualquier supuesta terapia. Si el valor curativo es cero, la descarta y entonces pasa a ser "medicina alternativa". El efecto placebo existe, y la ciencia lo ha admitido y hasta mensurado, pero el efecto placebo no reside en el medicamento, sino en la mente del paciente que confía en él.
No se pueden vender placebos como auténticas medicinas porque eso sería una estafa al paciente y una ruptura del dique de contención que mantiene el lodo separado de las aguas cristalinas y una vez roto el dique, todo se contaminaría. Las medicinas alternativas viven y se nutren del efecto placebo, pero un placebo puede ser cualquier cosa, desde una oración a la virgen, hasta un amuleto o una pulsera magnética. Los placebos pierden o refuerzan su poder curativo según las modas y según la psicología de los pacientes que los utilizan. Los remedios curativos de la medicina oficial, por el contrario, posee un poder curativo intrínseco, demostrado y demostrable, independiente del efecto placebo, que también lo tienen, porque cualquier método que pase por curativo tiene asociado un potencial efecto placebo.
Para justificar la existencia de medicinas alternativas, se han desarrollado teorías demenciales, pero que funcionan en el reservorio mental de la sociedad silvestre.
Por ejemplo, está la teoría de que la ciencia no investiga soluciones que económicamente no sean rentables, como por ejemplo: El cáncer se curaría con una pócima a base de ajo y agua de lluvia, pero claro, eso no lo podrían vender y por eso no sacan a la luz que existen soluciones definitivas y gratuitas para curar cualquier enfermedad.
Frente a esta teoría, habría que decir que existen multitud de laboratorios financiado por fondos estatales y mecenas privados) que investigan todo tipo de enfermedades, sin importarles otra cosa que los resultados. A fin de cuentas, el estado invierte mucho dinero en tratamientos costosos a los enfermos de cáncer o de sida y con seguridad el gobierno que diese con una de estas soluciones, tendría el eterno agradecimiento (en votos) de todos los beneficiarios. Además, los gobernantes y los científicos y sus respectivas familias también mueren de esas enfermedades que supuestamente pueden pero no les interesa curar. Y ¿qué científico renunciaría a la fama y al agradecimiento universal por facilitarnos la curación de una grave enfermedad? ¿Habría dinero en el mundo para tapar la boca de un hombre que ha consagrado su vida a la búsqueda de la verdad cuando al final ha dado con ella? Y sólo en el terreno crematístico, ¿no ganaría más dinero del que pudiera imaginar dando conferencias, concediendo entrevistas, escribiendo libros o recibiendo premios de todas las instituciones?
Se crea o no, hay mucha gente (asilvestrada) que piensa que el resfriado común, el cáncer o el sida pueden curarse, pero que los científicos se han conchabado para no proporcionar a la humanidad la fórmula por pura maldad o por haber sido amenazado por su jefe de que lo despedirán si difunde el secreto.
Lo único en lo que sí podemos estar de acuerdo es que un laboratorio no puede invertir el dinero de sus accionistas en investigar una solución médica que no vaya a devolver, al menos, lo que se ha invertido en buscarla. Porqué si así lo hiciera, se arruinaría y el laboratorio desaparecería y con él todas las expectativas de avance médico. Por otro lado todos los laboratorios hacen fuertes inversiones en programas "altruistas" que no consideran rentables, pero que podrían proporcionar un gran bien a la humanidad y además, reciben fondos estatales para programas de investigación no rentables económicamente, pero sí socialmente.
Por otro lado, si suponemos que el laboratorio X fabrica el fármaco Y para paliar la enfermedad Z, y descubre un fármaco Y' que la cura definitivamente, ¿podría decidir no sacarla al mercado?
Si lo hiciera, se arriesgaría, en el caso muy probable de que llegase a conocerse la verdad, a la ruina más ignominiosa y posiblemente a que sus directivos ingresaran en prisión. De otra parte, a que un laboratorio X', X'', etc. de los miles de laboratorios que hay en el mundo consiguiese la fórmula, la explotase y se llevará todos los méritos y beneficios. Es el mismo argumento por la que ninguna empresa puntera retiene las nuevas patentes "hasta amortizar las antiguas" porque en cualquier momento la competencia puede lanzar un producto que lo supere y entonces perderían la gran oportunidad que hubieran tenido de explotar su patente.
Y dejaremos este interesante tema sin mencionar otras teorías igualmente paranoicas, como la de que muchas de las enfermedades actuales han sido provocadas o diseñadas por gobiernos malvados o incluso por millonarios excéntricos que odian a la humanidad por algún trauma infantil de origen freudiano.
La religión
El fenómeno religioso lleva vigente varios milenios y tiene el insuperable y ominoso record de no haber aportado en ese tiempo ningún hallazgo, solución o mejora verificable que haya mejorado la existencia de los seres humanos, al menos en esta vida.
Pero eso era de esperar. Al basarse y fundamentarse en un error, todo el esfuerzo invertido no ha servido para nada, se ha volatilizado, se ha perdido para siempre. Y esa es una clara demostración de la importancia que tiene trabajar con gemas auténticas y no con cantos rodados. Por mucho tiempo y esfuerzo que empleemos, en lugar de joyas sólo obtendremos colecciones de piedras sin valor alguno.
La filosofía
Tal vez sea la filosofía la actividad intelectual que más resistencia muestra a ser expulsada del ámbito de la verdad y arrojada a las tinieblas exteriores. Pero no por ello vamos a renunciar a nuestro propósito de, al menos, apartarla de la región privilegiada que ostenta y arrojarla a la frontera misma que separa la verdad del error, dejando buena parte de su difuso ectoplasma hundido en las tinieblas del error.
Para empezar, la filosofía no ha dado ni una sola gema auténtica al conocimiento humano. La filosofía no tiene un método equivalente a la ciencia que le permita discernir la verdad de la falsedad, y no lo tiene porque todo lo que supera la prueba de la verdad es inmediatamente arrancado y arrojado al lago de aguas cristalinas que custodia la ciencia.
Así que, en el difícil supuesto que un filósofo descubriera alguna verdad relevante, enseguida pasaría a ser parte de la verdad, es decir, pasaría a formar parte del patrimonio de la ciencia y dejaría de pertenecer al de la filosofía. Y es así de cruda la situación: la filosofía no dispone de personal capacitado ni de métodos eficaces para descubrir nuevas verdades y, por tanto, se limita en su mayor parte a generar fantasmas de verdades etéreas que no se pueden someter al veredicto de la realidad, es decir, que no son falsables. Y como no son falsables, pueden sobrevivir indefinidamente en el limbo de la imaginación humana.
Pero hagamos un poco de historia para comprender la situación:
Originalmente, la filosofía clásica representó el papel de la incipiente ciencia, en cuanto proyecto orientado hacia la búsqueda de la verdad y del acrecentamiento del conocimiento. Y empezaron bien, justo es decirlo.
Sin embargo, en aquellos lejanos tiempos, las normas de validación de la verdad no se habían desarrollado adecuadamente y los primeros filósofos cometieron el gran pecado de confiar demasiado en el poder de la razón humana para buscar y encontrar la verdad.
Hoy día sabemos que la mente humana es una máquina de generar hipótesis erróneas, y que sólo revisando una por una esas hipótesis, y validándolas objetivamente contra la realidad, pueden separarse las falsas (la mayoría) de las verdaderas (las menos). Y una vez que se tienen bien separadas y clasificadas, se puede empezar a construir nuevas verdades a partir de las que ya se tienen catalogadas y validadas, pero cada nueva construcción, por muy simple que sea, hay que comprobar su consistencia, enfrentándola nuevamente con la realidad.
Sin embargo, los venerados filósofos antiguos, dieron por supuesto que cualquier ocurrencia que a ellos les pareciera válida, era material de primera calidad y emprendieron la ingente tarea de construir soberbios castillos utilizando material inconsistente. Pero como nunca lo validaban, porque el tipo de construcciones mentales que hicieron no eran falsables, o no se tomaban la molestia de comprobarlas, se remontaron hasta el mismo cielo sobre construcciones de humo.
Aristóteles, entre otras barbaridades, aseguraba que la mitad izquierda del cuerpo estaba más fría que la derecha y que el cerebro servía para enfriar el cuerpo. Algunas de estas barbaridades eran fáciles de probar y otras sencillamente eran ocurrencias sin ningún fundamento.
Las afirmaciones de Aristóteles que podían falsarse (las relativas a la física, por ejemplo) han resultado todas falsas sin excepción, pero las que no eran falsables, siguen vigentes para muchas personas que siguen creyendo que se trata de afirmaciones insuperables, cuando en realidad solo son ingenuidades obvias o sencillamente erróneas.
Como resultado de esta situación, los filósofos clásicos elaboraron complejas teorías que se apoyaban sobre suposiciones que les parecían autoevidentes y reforzadas por el principio de autoridad. Aristóteles fue el gran exponente de una disciplina que se basó en un cuerpo doctrinal sostenido por la autoridad incuestionable de una persona.
A medida que la ciencia avanzaba y ganaba prestigio frente a las teorías embalsamadas de los clásicos, la filosofía se escindió en dos ramas:
La clásica, que sigue aferrada a formulaciones no falsables en la que la mente humana puede perderse bajo la falsa percepción de que se encuentra en el castillo de la gran verdad
La filosofía moderna, que se basa en los descubrimientos de la ciencia. Esta filosofía ha comprendido y aceptado el lugar subordinado que le corresponde frente a su hermana mayor la ciencia y se limita a imaginar las consecuencias que para el hombre tendrán los previsibles avances de la ciencia y, sobre todo, a interpretar, desde el punto de vista de la curiosidad humana, lo que la ciencia ha sacado a la luz.
Como ejemplo de lo que acabamos de decir, tomemos la felicidad, uno de los temas a los que los filósofos han dado más vueltas, por ser la aspiración más genuina y universal de la humanidad.
La ciencia, que se ha mantenido al margen de este debate hasta hace bien poco, ha descubierto ya la mecánica bioquímica de la felicidad y la razón adaptativa que le da sentido y nos permite comprender su dinámica y todas sus peculiaridades. Ahora la filosofía auténtica puede retomar su anterior discurso y emplear el nuevo material aportado por la ciencia para reformular una teoría humanista de la felicidad que sea coherente con los nuevos conocimientos objetivos. La ciencia, por lo tanto, se limitaría a proporcionar los datos crudos del mecanismo de la felicidad, y la filosofía moderna, se encargaría de reformularla en clave del interés humano y nos la trasladaría en unos términos que fueran útiles para los intereses humanos implicados en la búsqueda y comprensión de la felicidad.
En esta filosofía moderna no se van a encontrar verdades que la ciencia no haya aceptado, pero nos ayudará a conseguir que nuestras aspiraciones sean coherentes con la verdad científica y obtener nuevas respuestas a nuestras viejas preguntas. Por ejemplo, a las clásicas preguntas de ¿quienes, somos?, ¿de dónde venimos¿ o ¿a dónde vamos? La ciencia ofrece respuestas sólidas basadas en hechos y no en suposiciones como ocurría con la filosofía clásica.
Sin embargo, frente a la actitud de la filosofía moderna y sería, la filosofía clásica y sus acólitos se mueven rebotando en los "grandes pensadores" en los que fundamentan la valide de sus elucubraciones, como si la veracidad y solidez de sus premisas, residiese en el prestigio de ciertas personalidades consagradas por la tradición y no en el marchamo de autenticidad demostrable y demostrada que sólo la ciencia está en condiciones de proporcionar.
Un filósofo clásico expondrá sus teorías más peregrinas mencionando a cada paso a tal o cual filosofo de prestigio incuestionable y dará por cierta su conclusión final, sin importarle que no sea falsable, como le ocurre al resto de conjeturas sobre las que se ha fundamentado para llegar a su formulación.
En resumen, la filosofía no ha proporcionado ni una sola idea que haya demostrado ser útil, con excepción tal vez de algunos conceptos o relaciones matemáticas, y eso porque en realidad las matemáticas no son filosofía. La filosofía genuina de nuestro tiempo sólo puede aspirar a interpretar, en clave de curiosidad humana, los hallazgos de la ciencia, pero nada más. Ni tiene medios ni personas cualificadas y si un filosofo tuviese cualificación para actuar como un científico, sería un científico "aficionado" a la filosofía, como podría ser aficionado a los toros. Ningún científico se declara como filosofo aficionado a la ciencia porque la ciencia requiere una dedicación del 100% y nada hay tan noble y elevado como la ciencia para quien la conoce y comprende.
Política
La política es la disciplina que trata del autogobierno de los hombres. La ciencia solo puede pronunciarse en términos generales sobre los mecanismos del poder, explicar las razones que subyacen a los actos políticos, pero no puede hacer predicciones falsables porque hay demasiadas variables ocultas, demasiadas fuerzas interactuando como para que las predicciones sean útiles.
La ciencia conoce las leyes de la mecánica, pero no puede predecir las trayectorias de un grupo de bolas de acero que se lanzan sobre una plancha metálica, porque hay demasiados factores implicados, lo cual no significa que no pueda comprender lo que ocurre y por qué ocurre.
La ciencia, aunque comprenda la mecánica de un fenómeno, se somete a la autolimitación de no pronunciarse (como hace el materialismo dialectico) sobre cuestiones sobre la que no puede emitir predicciones falsables y consistentes. El materialismo dialectico reinterpreta la realidad para que se adapte a sus predicciones, a través de una serie de burdos trucos de dudosa honestidad intelectual.
En política, ninguna instancia, incluida la ciencia puede hacer predicciones fiables más allá de las que puede hacer el sentido común. Otra cosa es que, retrospectivamente, todos sepan lo que iba a ocurrir.
Al igual que ocurre con los adivinos, los comentaristas políticos se pasan la vida haciendo todo tipo de profecías contradictorias que abarcan toda la gama de futuribles. Al final, alguna predicción, por pura estadística, acaba acertando, pero en cada ocasión la suerte sonríe a un profeta. Por lo tanto, acertar por casualidad no tiene ningún merito ni valor ya que no mejora las expectativas de un próximo acierto, lo mismo que acertar una quiniela no mejora las posibilidades de repetir la hazaña.
Así que la política no genera verdades ni teorías verificables o predictivas y prueba de ello es que todavía hay partidarios del marxismo a pesar de los amplios fracasos cosechados. Basta con que se produzca una crisis económica para que saquen a Lenin de su tumba y lo pongan a danzar como el gran profeta que adivinó el futuro.
Pero todo esto no es más que una costosa diversión de las masas silvestres y no un lugar terreno en el que se puedan cosechar autenticas verdades y por eso la ciencia es, por definición, apolítica.
En conclusión, la ciencia es la única instancia que tiene el monopolio de la verdad, la única que dispone de un método capaz de filtrar la verdad de la falsedad, la única que dispone de métodos y personas capaces de encontrar nuevas verdades. Y como testimonio de todo ello, nos ha mostrado la estructura fina de la materia, la mecánica profunda de las células, la composición de galaxias tan lejanas que ni se pueden observar, ha construido máquinas que pueden derrotarnos en una partida de ajedrez o realizar millones de cálculos en el tiempo que parpadeamos, ha alargado nuestra vida en un factor de cuatro y… ni siquiera podemos imaginar lo que conseguirá en el próximo siglo.
En contraste, el resto de las disciplinas juntas arrojan un saldo cero. Nada que ofrecer, ni un solo logro, ni un solo avance, ni una sola mejora.
Y sin embargo, seguimos mayoritariamente menospreciándola, criticándola injustamente y acusándola de falsos crímenes. Y eso se debe, sencillamente, a que nadie nos enseñó en la escuela la importancia de la verdad y el peligro de la mentira. En su lugar nos enseñaron toda una cosmogonía mágica basada en una gran mentira y así seguimos: incapaces de distinguir lo verdadero de lo cierto y de apreciar la relevancia que la ciencia tiene en nuestras vidas.
 Bien entrados ya en el siglo XXI, podemos constatar, con cierto estupor, que buena parte de la población profesa hacia la filosofía y, aun peor, hacia los filósofos, una suerte de admiración que a menudo raya en la veneración.
Bien entrados ya en el siglo XXI, podemos constatar, con cierto estupor, que buena parte de la población profesa hacia la filosofía y, aun peor, hacia los filósofos, una suerte de admiración que a menudo raya en la veneración.