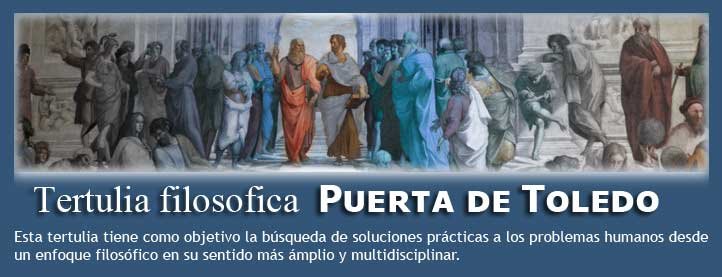La educación de los nuevos miembros de la sociedad consiste en suministrarles una serie de conocimientos, normas, objetivos y prohibiciones para que cuando alcancen su estado adulto se integren adecuadamente en el tejido social.
La educación de los nuevos miembros de la sociedad consiste en suministrarles una serie de conocimientos, normas, objetivos y prohibiciones para que cuando alcancen su estado adulto se integren adecuadamente en el tejido social.
Pero ese propósito general implica, por parte de educadores y padres, una estrategia a largo plazo guiada por un modelo que podríamos caracterizar en forma de pregunta ¿para qué educamos?
¿Educamos para la consecución de la felicidad individual?, ¿educamos para conseguir un ciudadano responsable, útil, sumiso, rebelde...?, ¿educamos para volverlo inmune a los avatares vitales o para que se sienta fuertemente implicado en el juego dinámico de las fuerzas sociales?
Todas estas preguntas y algunas otras son las que ponemos sobre la mesa del debate para que cada cual plantee sus propuestas.
____________________________________________
Yack:
Empecemos considerando que la sociedad es una máquina hipercompleja formada por infinidad de piezas diferentes que, trabajando coordinadamente, pueden generar un oasis en el desierto de la barbarie.
Cada uno de nosotros representa un engranaje, una polea, un resorte, un tornillo que cumple su función dentro del plan general de la supermáquina y que, a cambio, se beneficia del confort que ésta genera .
Según esta metáfora, la educación consistiría en modelar a los nuevos individuos para que se conviertan en piezas útiles y eficientes que, al alcanzar la madurez, puedan incorporarse a la maquinaria, ya sea para reemplazar a las piezas gastadas o para expandir las capacidades de la máquina.
La última cuestión que nos queda por dilucidar es esta: Si existen miles de tipos de piezas diferentes (albañiles, arquitectos, mecánicos, ingenieros, cantantes, futbolistas, etc.) ¿qué configuración convendría dar a cada individuo?
La respuesta es también obvia: la forma de la pieza más valiosa, compleja y escasa de toda la maquinaria. Es decir, por defecto, debemos tratar de obtener un arquitecto o un ingeniero, pero si el individuo fracasa durante el proceso educativo, decaerá en albañil o mecánico y así sucesivamente.
Cierto es que en la maquinaria social, como ocurre, por ejemplo, en un ordenador, son necesarios también los tornillos y las arandelas, las piezas más humildes de todo el sistema, pero además se requieren sofisticados procesadores y rápidas y costosas memorias de alta tecnología.
Pero, por desgracia, no todos podemos llegar a ser presidentes de gobierno ni premios Nobel, porque por cada pieza de alto nivel se necesitan miles de piezas de menor jerarquía y valor. Por eso, un buen sistema educativo ideal debe estar orientado a conseguir de cada individuo lo máximo que es capaz de dar a la maquinaria social. Pero ¿sería injusto sacrificar los intereses del individuo a los de la máquina, aunque esta represente la suma de los intereses de todos sus miembros, de nosotros mismos?
No, no sería injusto porque la maquina social es generosa con los que hacen un buen trabajo en ella y los recompensa con la admiración, el reconocimiento y el respeto de los demás y, cómo no, con un elevado sueldo que les permite beneficiarse en mayor medida del confort que genera la máquina. Por el contrario, el humilde tornillo recibirá una exigua recompensa por razón de la ley de mercado que gobierna y estructura la sociedad humana: lo escaso vale más que lo abundante y lo escaso, en el ámbito de las habilidades humanas, suele equivaler a lo difícil.
La única manera de incentivar a los individuos para que se esfuercen en desarrollar al máximo sus potencialidades es recompensarlos. Para ser peón de albañil no se necesita ningún entrenamiento previo ni excepcional talento, pero para llegar a ser arquitecto se requiere una inteligencia por encima de la media y muchos años de esfuerzo continuado sin recibir nada a cambio.
Aunque es el individuo quien tiene que hacer la elección en base a sus capacidades y sus deseos, un sistema educativo ideal, democrático y justo, debería ser capaz de proporcionar a todos los individuos las mismas oportunidades para elegir y alcanzar sus objetivos. Y, además, ese sistema educativo ideal tendría que contar con capacidad coactiva para obligar a los individuos reacios y perezosos, a alcanzar un mínimo nivel de instrucción que les permitiera desempeñar un papel útil en la sociedad, aportando al sistema su cuota personal de contribución a cambio de lo que reciben.
Pero la educación no es únicamente una tarea de modelado con vistas a la productividad laboral o profesional, aunque sea la profesión el eje central sobre el que gira la vida social del individuo.
Además se requiere un acondicionamiento mental que lo haga compatible con la sociedad donde desarrollará su vida, que le permita desempeñar un papel eficaz en cuanto cónyuge, padre, ciudadano, etc. Y en este otro aspecto formativo, la principal fuente de aprendizaje es la familia, aunque también tiene gran importancia la escuela y la sociedad como entorno informacional donde se desarrolla su vida y su aprendizaje conductual.
Y llegados aquí nos queda por contestar la pregunta clave: ¿cómo se consigue todo esto? ¿cómo se puede convertir a un niño en un buen profesional y, al mismo tiempo, en una persona ejemplar?
Consideraremos tres ámbitos en los que tiene lugar el proceso de aprendizaje:
En la familia: La clave está en crear un ambiente familiar que sirva de modelo válido para estructurar la moral básica del individuo y, al mismo tiempo, como interfaz que le permita comprender la sociedad en la que esos valores éticos no se dan, o se dan entremezclados con todo tipo de comportamientos egoístas y oportunistas. El papel de la familia no es otro que el de imbuir los patrones éticos más estrictos y, al mismo tiempo, proporcionarle un sistema de referencias lógicas que le permitan compatibilizarlos con el mundo real en que tendrá que luchar, cuerpo a cuerpo, con todo tipo de estrategias oportunistas. Es una frase tópica: "sé bueno pero no tonto".
En la escuela: En este ámbito habría que enseñarle, en sentido práctico, cómo se compatibiliza los modelos éticos en estado puro, inculcados en la familia, con la compleja realidad social, supervisando el proceso de aprendizaje desde la seguridad de la estructura controlada de la escuela y monitorizada desde cerca por un profesional capacitado para esa difícil tarea.
Además, en la escuela debería enseñársele a pensar y a discriminar lo falso de lo cierto al tiempo que se le proporciona un modelo de la realidad que le permitiera orientarse en ella con seguridad y solvencia.
Este modelo de la realidad debería ser global e ir concretándose y haciéndose más profundo, detallado y sectorial a medida que el educando se fuese acercando al final de su preparación educativa, orientada a la consecución de su elección profesional.
En la sociedad: En este tercer ámbito, habría que prestar especial atención a la televisión, videojuegos, publicaciones etc. que deberían someterse a una censura en cuanto a contenidos para evitar que éstos llegaran indiscriminadamente a los jóvenes. Y no estoy pensando tanto en el sexo, como en los nuevos modelos de "héroes" que exhiben una vida de confort refinado sustentado en actividades que cuando no son claramente delictivas, resultan dudosamente útiles para los intereses generales de la sociedad. Con estos modelos, que al resultar más atractivos y económicamente rentables, acaban imponiéndose en los medios de comunicación, se envía la falsa teoría, amplificada, de que el trabajo y el esfuerzo son sólo el recurso de los fracasados.
El problema está en que la entronización de la libertad absoluta como un objetivo irrenunciable hace inviable revisar a la baja la "libertad" de los medios de comunicación para vender los contenidos más rentables, en términos de audiencia, que son aquellos que nos mandan el mensaje de que la obtención del placer no requiere esfuerzo y que cualquier vía para alcanzarlo es legítima.
Por último, el imparable descredito de la autoridad y de los métodos coercitivos, hace cada vez más difícil educar a unos niños que han asumido la teoría de que sólo debe hacerse aquello que se desea, compartida en buena parte por sus padres, herederos convencidos del Mayo del 68.
Pero como el aprendizaje implica esfuerzo y la renuncia a buena parte de los placeres inmediatos, el fracaso escolar y la barbarie cultural y moral se ha convertido en una marea que no cesa de crecer. Y esta situación se mantiene porque vivimos en una sociedad tan opulenta que se puede permitir el inmenso despilfarro de recursos que esta situación supone a los ciudadanos honrados y trabajadores que forman parte del sistema y que contribuyen a su funcionamiento.
 Resulta obvio que a medida que crecemos, van variando nuestra conducta, nuestras creencias y hasta nuestras aficiones y de ahí se podría seguir que todo lo que llegamos a ser, de adultos, es aprendido.
Resulta obvio que a medida que crecemos, van variando nuestra conducta, nuestras creencias y hasta nuestras aficiones y de ahí se podría seguir que todo lo que llegamos a ser, de adultos, es aprendido.